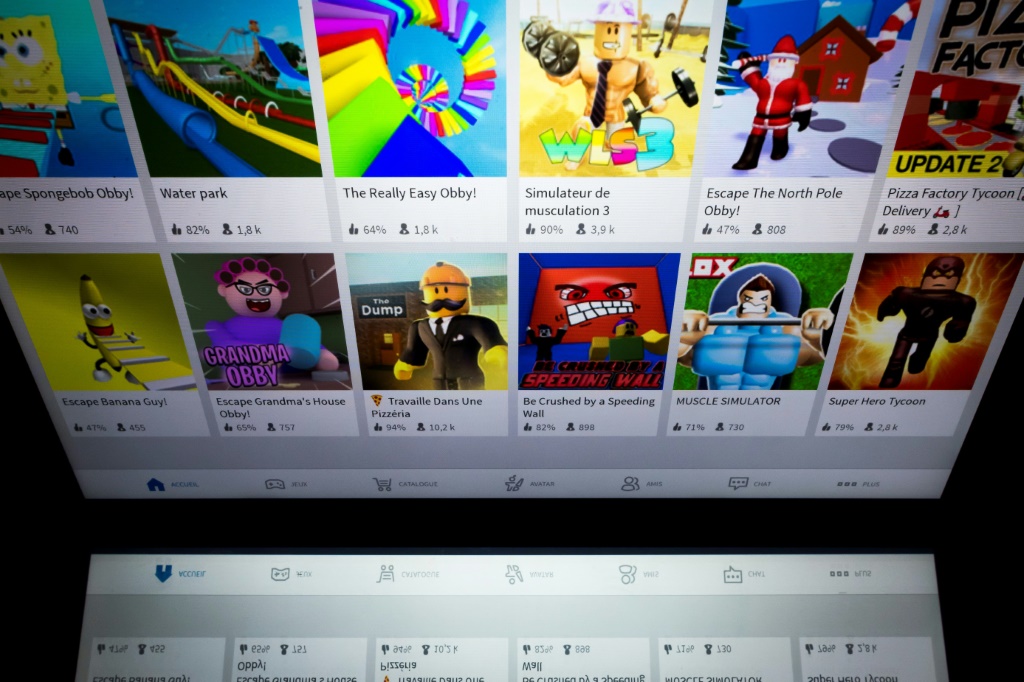La desaparición durante casi un mes de la vista pública del imponente ícono socialista de Bolivia, el ex líder Evo Morales , poco después de que Estados Unidos capturara el 3 de enero a su cercano aliado, el ex presidente venezolano Nicolás Maduro , está alarmando a sus partidarios, enfureciendo a sus enemigos y galvanizando a internet. El lunes, se perdió una ceremonia a la que suele asistir para dar la bienvenida a los estudiantes que regresan de las vacaciones de verano. El domingo, Morales no se presentó en la cuarta emisión semanal consecutiva de su programa de radio político, que ha presentado ininterrumpidamente durante años. Desde principios de enero, ha ausentado las reuniones programadas con miembros de su sindicato de cultivadores de hoja de coca en la remota región del Chapare en Bolivia y su flujo diario de contenido en las redes sociales prácticamente se ha secado. Aunque Morales ha pasado el último año evadiendo una orden de arresto por cargos de tráfico de personas, su condición de fugitivo no ha impedido que el líder sindical activista hable en mítines, reciba simpatizantes, conceda entrevistas , publique en X —o incluso lleve adelante una campaña presidencial poco convencional el año pasado— todo desde su bastión político en el Chapare. Morales rechaza las acusaciones de violación legal por considerar que tienen motivaciones políticas. La cuestión del paradero de Morales ha desatado furiosas especulaciones mientras la administración Trump impone su voluntad política en Sudamérica a través de sanciones , aranceles punitivos , respaldos electorales , rescates financieros y acciones militares . Las explicaciones van desde el dengue hasta el exilio Los allegados de Morales se han negado en privado a dar una explicación de sus ausencias, mientras que públicamente han dicho a sus partidarios que el expresidente se ha estado recuperando del dengue, una enfermedad viral transmitida por mosquitos cuyos síntomas no suelen durar más de una semana. “Le hemos pedido a nuestro hermano Evo Morales que descanse completamente”, dijo Dieter Mendoza, vicepresidente de un grupo de agricultores conocido como las Seis Federaciones que maneja el comercio de la hoja de coca en los trópicos, negándose a dar más detalles. Para los rivales de Morales, el misterio ha despertado resentidos recuerdos de 2019, cuando renunció bajo presión militar tras su controvertida candidatura a un tercer mandato inconstitucional que provocó protestas masivas . Morales huyó a México y luego se refugió en Argentina , para luego regresar a su país cuando Luis Arce , su exministro de Hacienda, asumió la presidencia en 2020. “Evo Morales está en México”, declaró el diputado de derecha Edgar Zegarra, sin ofrecer pruebas, pero exigiendo al gobierno que demuestre lo contrario. “No ha aparecido, ni siquiera en eventos políticos, y no saben cómo justificarlo”. Los funcionarios de seguridad del primer gobierno conservador de Bolivia tras casi 20 años de dominio del partido Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales han sido crípticos. “El expresidente no ha salido de Bolivia”, dijo el comandante de la policía, general Mirko Sokol, “al menos no a través de ningún canal oficial”. Los mensajes de WhatsApp y las llamadas a Morales no recibieron respuesta el lunes. Morales se retira mientras Bolivia vira a la derecha La elección del presidente centrista Rodrigo Paz en Bolivia en octubre pasado fue parte de un giro ideológico más amplio en América Latina , donde el presidente estadounidense Donald Trump se ha visto cada vez más involucrado en la política regional. En los últimos dos años, aspirantes a la derecha han llegado al poder en países azotados por crisis económicas como Argentina y consumidos por el temor a la violencia, como Chile. La elección de un populista de derecha en Costa Rica el lunes reforzó esta tendencia. Al igual que Maduro y su mentor y predecesor, el fallecido Hugo Chávez , Morales fue abiertamente hostil a Estados Unidos y se acercó a sus enemigos políticos durante sus 14 años como primer presidente indígena de Bolivia, de 2006 a 2019. En 2008, Morales expulsó al embajador estadounidense y a funcionarios antinarcóticos por presunta conspiración contra su gobierno. Rusia invirtió grandes sumas en los sectores energético y minero de litio de Bolivia. Empresas chinas obtuvieron contratos para construir carreteras y presas. Irán ofreció al país su tecnología de drones . Ahora Paz intenta revertir el rumbo político. Su gobierno ha eliminado los requisitos de visa para los turistas estadounidenses, ha mantenido conversaciones con funcionarios estadounidenses para obtener préstamos que rescaten la economía boliviana y ha allanado el camino para el regreso de la DEA a Bolivia, un centro regional del tráfico de cocaína. La perspectiva del reaparición de la DEA ha sacudido el trópico boliviano, aún marcado por la agresiva guerra contra las drogas, apoyada por Estados Unidos a finales de la década de 1990, que obligó a los cocaleros a erradicar sus cultivos. La planta es la materia prima de la cocaína, pero también posee un profundo significado cultural y espiritual en el país. Los cocaleros del Chapare afirman no haber visto a Morales desde el 8 de enero, cuando el pánico por un inusual sobrevuelo de un helicóptero Super Puma se apoderó de la región selvática. El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, explicó posteriormente que se trataba de una misión de recopilación de datos en coordinación con agencias extranjeras, incluida la DEA, pero que no tenía nada que ver con Morales. “La vigilancia estatal no debería ser una amenaza para nadie”, afirmó. Los críticos del gobierno se suman al frenesí Los contendientes de derecha en la campaña electoral presidencial del año pasado —incluido el ex presidente Jorge Quiroga , quien finalmente perdió la segunda vuelta frente al más moderado Paz— prometieron que, de ser elegidos , sacarían a Morales de su escondite en el Chapare y lo encerrarían. Ahora, están aprovechando rumores no verificados sobre la fuga de Morales para aumentar la presión sobre Paz. “Está jugando al escondite, se está burlando del Estado”, dijo Quiroga sobre Morales. “El país no puede hablar de seguridad jurídica si no se ejecuta una orden de captura”. El poder judicial de Bolivia, con su historial de adaptarse a los vientos políticos, ya ha liberado a figuras de la oposición de derecha y ha perseguido casos contra ex funcionarios, deteniendo al ex presidente Arce apenas unas