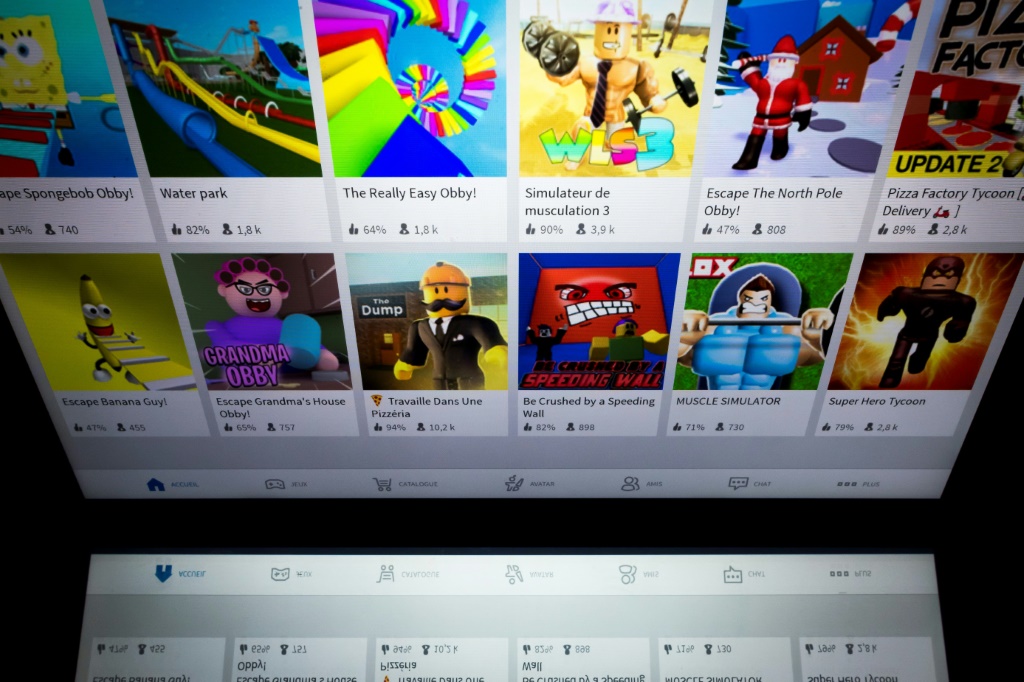La piel, especialmente la del rostro, es como un lienzo en el que, día tras día, se imprimen rastros de maquillaje, protector solar, partículas de contaminación, grasa y sudor. Aunque a simple vista no siempre sean perceptibles, lo cierto es que estos elementos se van acumulando hasta el punto que, empiezan a formar una capa invisible que puede obstruir los poros, opacar la piel e incluso acelerar los signos de envejecimiento. ¿El resultado? Un rostro que luce cansado y apagado. MIRA: ¿Antojo de cebiche? Estos son los mejores restaurantes de comida marina de Lima para el verano 2026 En este contexto, el cuidado de la piel ha ganado cada vez más protagonismo en nuestra rutina diaria, pues en un mundo donde las tendencias cambian a la velocidad de un clic, es fácil sentirse abrumado con la cantidad de consejos, productos y técnicas que aseguran transformar nuestra piel de forma casi mágica. Entre influencers, dermatólogos y gurús de belleza que podemos encontrar en las redes sociales, parece que cada día surge un nuevo “must” que se convierte en un indispensable de nuestras sesiones de cuidado facial. Sin embargo, uno de los métodos que ha destacado en los últimos años por su gran popularidad, es la doble limpieza facial, una técnica que promete eliminar hasta el más mínimo rastro de impurezas, dejando la piel limpia, fresca y radiante. Pero, ¿es realmente un paso imprescindible en nuestra rutina diaria o simplemente es otra estrategia de marketing diseñada para hacernos comprar más productos? La doble limpieza es una técnica originaria de las rutinas de cuidado de la piel en las culturas asiáticas, especialmente en Corea y Japón. En los últimos años, la influencia de la K-beauty y el creciente interés por el skincare han popularizado esta práctica a nivel mundial, gracias a su eficacia en limpiar profundamente la piel y preparar el rostro para otros productos y tratamientos, explicó el doctor Orión Pizango Mallqui, médico dermatólogo de Orion Center Dermatología Estética y Laser a web de “Somos”. Básicamente, este método se realiza en dos pasos para asegurar una limpieza profunda y completa. En el primer paso, como señaló Betty Sandoval, dermatóloga de la Clínica Internacional, se utiliza un limpiador a base de aceite o bálsamo para disolver las impurezas solubles en grasa, como maquillaje, protector solar y otras sustancias a prueba de agua, que son especialmente comunes durante el verano. Además, estos aceites dermatológicos no solo eliminan los residuos, sino que también hidratan la piel, ofreciendo un cuidado integral. Se realiza en dos pasos: primero, con un limpiador a base de aceite; y luego, con un limpiador acuoso. Este método mejora la textura de la piel y potencia la absorción de productos. Mientras que, para la segunda limpieza, se emplea un limpiador acuoso para retirar los restos del primer limpiador junto con impurezas solubles en agua, como el sudor y la contaminación acumulada durante el día. “Si bien no es estrictamente indispensable realizar una doble limpieza, puede ser muy beneficiosa. Muchas veces, al usar maquillaje o protector solar, lavamos el rostro y notamos que quedan algunos residuos. Con esto podemos llegar a la conclusión de que, un solo paso de limpieza puede no ser suficiente para eliminar completamente todas las impurezas de la piel. Por ello, esta técnica es ideal para garantizar una piel limpia, sobre todo, con productos de alta resistencia al agua”, expresó la experta. La doble limpieza es mucho más que un simple paso en nuestra rutina de cuidado facial, ya que cumple tres funciones esenciales para la piel: Limpieza más profunda: Elimina eficazmente las impurezas acumuladas y el exceso de sebo, dejando los poros libres y menos obstruidos lo que a su vez, puede ayudar a prevenir problemas como el acné y los puntos negros. Hidratación: Mejora la absorción de productos y potencia la eficacia de tratamientos posteriores, como los que contienen ácido hialurónico. Luminosidad: Su uso constante mejora visiblemente la textura y el brillo natural de la piel, dándole un aspecto más saludable. “La doble limpieza mejora la absorción de productos al eliminar completamente las impurezas y residuos que pueden actuar como barreras en la piel. Esto permite que ingredientes activos, como antioxidantes e hidratantes, penetren de manera más efectiva y brinden mejores resultados. Por lo general, los cambios visibles pueden variar dependiendo de la condición inicial de la piel y la consistencia en el uso de la técnica. No obstante, de forma inmediata proporciona una sensación de limpieza profunda, mientras que, a corto plazo, reduce la apariencia de los poros y brinda una textura más uniforme”, aseguró la dermatóloga de Cleveland Clinic, Jane Wu. La doble limpieza facial consta de dos pasos esenciales, cada uno con productos específicos que actúan en diferentes tipos de impurezas. Para el primer paso, los productos más recomendados son: aceites desmaquillantes, bálsamos limpiadores o aguas micelares y, en cuanto ingredientes, los aceites naturales, como jojoba o argán son una buena alternativa. Esto se debe a que son más efectivos porque disuelven el sebo y las impurezas de manera suave, preservando la barrera natural de la piel. En cambio, para el segundo paso, la doctora Wu refirió que, los productos sugeridos suelen ser geles, espumas suaves o leches limpiadoras, las cuales deben contar con ingredientes como ácido hialurónico, aloe vera o ceramidas. “Este último paso es fundamental, ya que complementa la limpieza al enfocarse en impurezas solubles en agua, equilibrando la piel sin dejar sensación de resequedad”. Sin embargo, elegir los productos correctos para la doble limpieza depende de nuestro tipo de piel: Opta por limpiadores en crema o leches limpiadoras sin fragancias. De preferencia, prioriza ingredientes como ceramidas, aloe vera y fórmulas hipoalergénicas. Más allá de la limpieza básica, esta técnica libera los poros, hidrata la piel y realza su luminosidad natural. Es ideal para quienes usan productos resistentes al agua. Apuesta por limpiadores no comedogénicos a base de aceite y espumas con ingredientes, como ácido salicílico, ácido glicólico o peróxido de benzoilo. Usa un aceite liviano y un limpiador acuoso balanceado