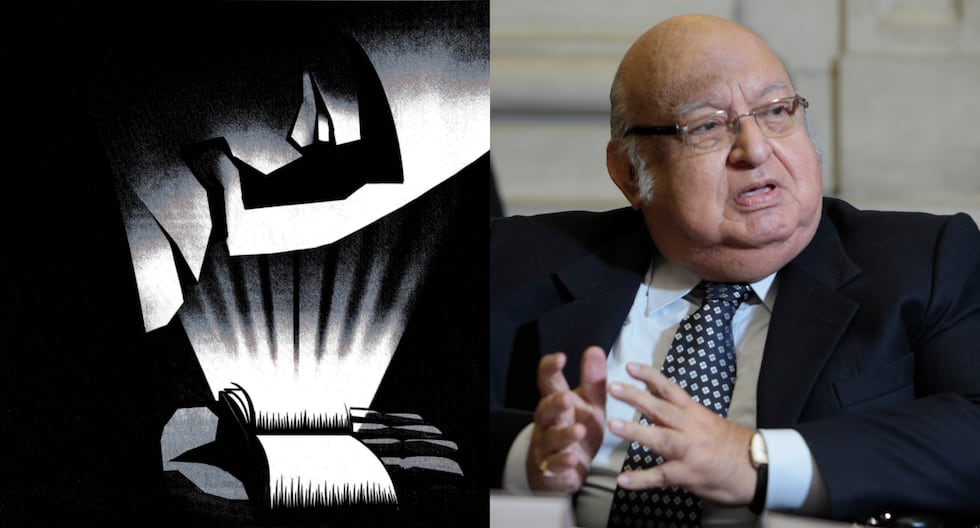El horóscopo de hoy, viernes 31 de octubre de 2025: predicciones diarias con la Luna en Acuario favorable para Libra
Hoy la Luna avanza en los últimos grados de Acuario y forma una tensa cuadratura con Marte en Escorpio que genera una energía crispada y conflictiva. Se puede sentir impaciencia y tensión emocional, en pugna con la necesidad de libertad y desapego, según las predicciones del horóscopo diario de este viernes 31 de octubre. Conviene evitar reacciones impulsivas y canalizar la pasión y la fuerza emocional hacia el autocontrol. También puedes revisar qué te deparan los astros según nuestro horóscopo de la buena suerte para el año 2025 y, también, el mensual para todo octubre. ARIES Hoy, la Luna te anima a salirte de lo convencional, a defender tu genuina y personal manera de estar en el mundo. Es el momento de conectar y relacionarte con personas afines y grupos orientados hacia tus mismos intereses. ¡Suma fuerzas! TAURO Las tensiones de la Luna en el cielo van a repercutir en tu vida profesional a través de dificultades de entendimiento con los compañeros o colaboradores. Ellos tendrán muy claros y definidos sus intereses y pondrán toda su energía para hacerse escuchar. ¡No te dejes intimidar! GÉMINIS El cielo de este día aviva tus ansias de libertad, por lo que te resultará muy difícil adaptarte a las pequeñeces y los convencionalismos de la vida cotidiana, o a la estrechez de miras de otras personas. ¡Comprende que cada cual tiene su propio proceso y no te desgastes! CÁNCER La Luna en cuadratura con Marte genera tensiones emocionales que podrán a prueba tu capacidad de autocontrol. Deberás encontrar el equilibrio entre tu necesidad de independencia y la necesidad de nutrir tus deseos y emociones más profundas. ¡Confía en que encontrarás la solución! LEO Durante el día de hoy con la Luna en cuadratura a Marte, podrían surgir tensiones entre tu pareja y la familia. Ambas partes reclamarán tu atención y te sentirás entre la espada y la pared ante una lucha de titanes. ¡No tomes parte en este conflicto! VIRGO Te gusta tener las cosas ordenadas y bajo control pero hoy puede apetecerte probar algunos cambios con el propósito de conseguir más tiempo libre para hacer cosas nuevas. Podrían surgir conflictos con hermanos o vecinos. ¡No te alteres! LIBRA Hoy, las tensiones de la Luna podrían llevarte a decisiones impulsivas en relación al dinero. Es necesario que no te precipites a la hora de gastar por muy entusiasmado que te sientas ante una compra o una inversión. ¿De verdad no puedes pasar sin ello? ESCORPIO El cielo de este día es de fuertes tensiones, que pueden manifestarse en el ámbito familiar, o mediante averías en la casa. Hay un deseo grande de auto-defensa que puede chocar con la necesidad de seguridad emocional. ¡No te descontroles! SAGITARIO La Luna en tensión con Marte genera dificultades a la hora de expresar tus miedos y preocupaciones. Pueden producirse malentendidos en la comunicación y terminar con palabras feas e hirientes. No te guardes las emociones duras, escribe y vuelca tu ira en el papel! CAPRICORNIO Hoy te sentirás inclinado a enfocarte en temas de dinero o de valores personales, y en este sentido puede haber desencuentros con amigos, que a su vez te harán dudar de tu propio valor. ¡No te lo tomes a pecho, un mal día lo tiene cualquiera! ACUARIO Hoy la Luna recorre los últimos grados de tu signo (solar o ascendente) y vas a gozar de mucho protagonismo, a tu pesar, ya que al ser la cara visible te llegarán muchos problemas de trabajo que ni siquiera te corresponden. ¡No pierdas las formas, estás en el escaparate! PISCIS El tránsito de la Luna sugiere que hoy es un día para la introspección, para preservar las energías y tratar de pasar desapercibido. Favorece la sensibilidad, la intuición, y la compasión. Es una invitación a sanar el alma. ¡Libera la tristeza reprimida! Source link