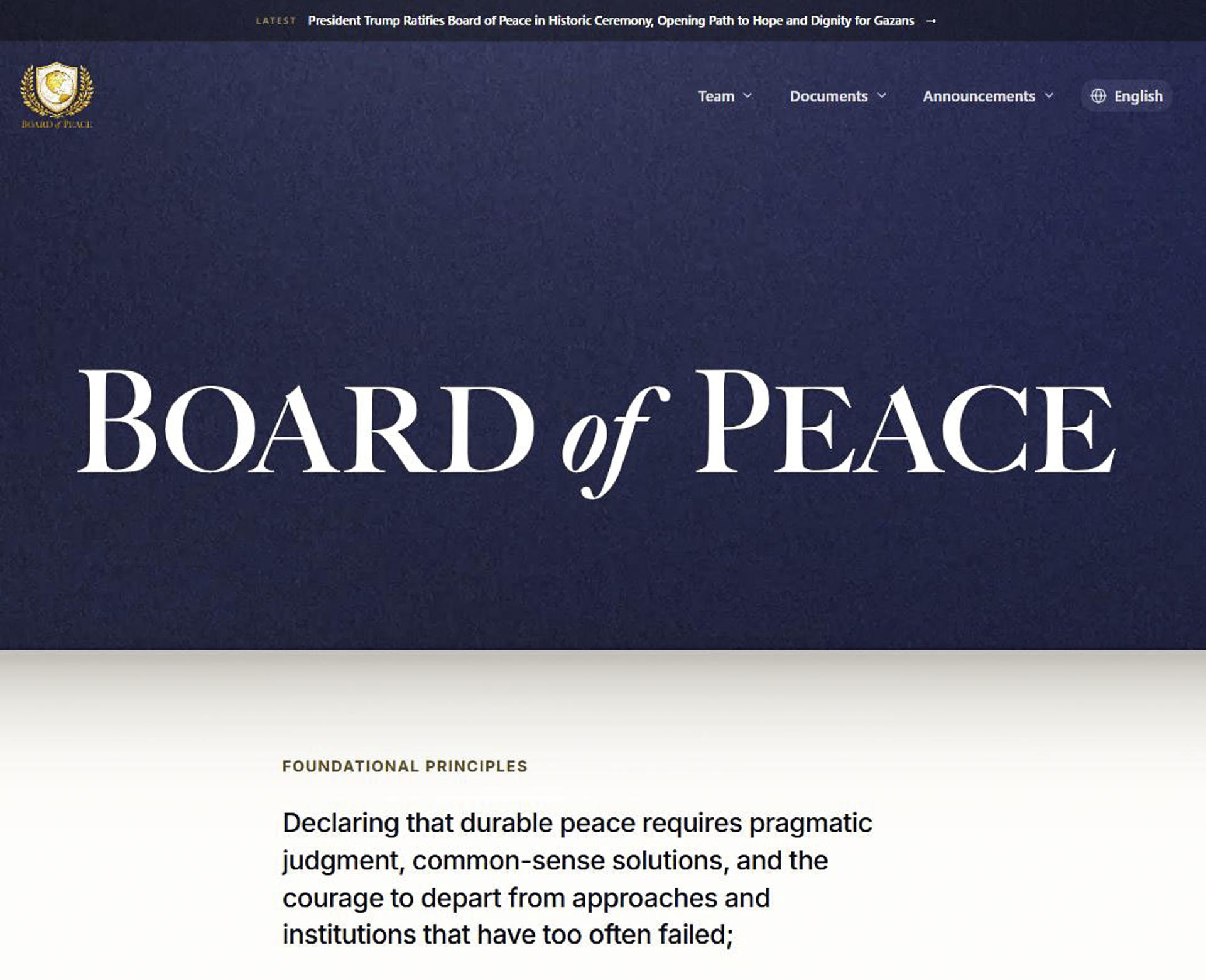¿Alguna vez te has sentido triste o has pasado por un momento difícil, y te has dicho —o alguien te ha dicho— “hay gente que la está pasando peor, no debería sentirme así”? Esa frase, tan común y aparentemente inocente, esconde una forma silenciosa de invalidar lo que sentimos. Nos acostumbramos a comparar el dolor y a medirlo, como si existiera una escala que determinara quién merece sufrir y quién no.
Lamentablemente, esto hace que muchas personas crean que su malestar “no se puede comparar con el de los demás”, y por eso terminan callando lo que sienten o sintiéndose culpables por sentirse mal. El problema —advirtió la psicóloga Mary Castro, de Clínica Ricardo Palma a Bienestar— es que restarle importancia a las propias emociones o reprimirlas no es inofensivo: “guardarlas trae consecuencias psicológicas y físicas”.
Newsletter Sanar en Espiral

Samanta Alva ofrece consejos prácticos y herramientas para tu bienestar, todos los jueves.
¿Cuál es el origen de la auto-invalidación emocional?
La tendencia a desestimar el propio dolor o creer que “otros sufren más” tiene raíces profundas, tanto personales como culturales. Según la doctora Claudia Cortez, directora de la carrera de psicología de la Universidad San Ignacio de Loyola, una de las principales causas es el miedo al juicio y a parecer débiles. “Muchas personas, movidas por la autoexigencia o el perfeccionismo, creen que deben ser fuertes todo el tiempo y que mostrar dolor es un signo de fragilidad. Frases comunes como “los hombres no lloran” o “las mujeres podemos con todo” refuerzan esta idea y fomentan la represión emocional”.
En algunos casos, las experiencias pasadas de ridiculización o falta de validación cuando se expresaban emociones llevan a desarrollar una “invalidez internalizada”. En otras palabras, la persona aprende a desestimar su propio malestar para evitar ser herida o rechazada nuevamente. Con el tiempo, esto se combina con una baja autoestima y autocrítica, lo que genera la sensación de que su dolor “no cuenta” o “no merece atención”.
Por su parte, el psicólogo Rafael Aramburú, de la Clínica Anglo Americana aseguró que esta costumbre de invalidar lo que sentimos se origina en un aprendizaje cultural más extendido. Desde niños escuchamos frases como “no llores” o “no es para tanto”. Aunque no haya una mala intención detrás, esos mensajes nos enseñan que sentir emociones incómodas —como tristeza o miedo— está mal y que no deberíamos sentirnos así. Por eso, es que muchos crecemos creyendo que “sentirse mal está mal”, en lugar de aprender a ser más autocompasivos y comprensivos hacia nuestras propias emociones.
“El origen suele estar también en el entorno afectivo de la niñez. Cuando los niños crecen en hogares donde no se valida lo que sienten, donde el malestar se minimiza o existe trauma crónico —como abuso, violencia o negligencia—, desarrollan estrategias de desconexión emocional para poder seguir adelante. Lo que en su momento fue una forma de protección se transforma, en la adultez, en dificultad para reconocer el propio dolor o pedir ayuda. Además, si nadie les enseñó a poner en palabras lo que sentían, llegan a la vida adulta con un vocabulario emocional limitado y con la idea de que lo mejor es callar antes que incomodar”, agregó Chivonna Childs, psicóloga de Cleveland Clinic.

Guardamos lo que duele detrás de la productividad, el humor o la calma aparente. Pero el cuerpo y la mente siempre terminan expresando lo que callamos.
Desde luego, la culpa juega un papel fundamental en todo esto, pues muchas veces las personas creen que sentirse mal no solo implica ser “débiles”, sino también “ingratos” o “egoístas”. Este pensamiento reforzado por mandatos culturales como “sé fuerte” o “no cargues a los demás con tus problemas”, consolida el hábito de silenciar el sufrimiento.
De acuerdo con Aída Arakaki, psicóloga de Clínica Internacional, estas personas suelen ser muy exigentes consigo mismas, empáticas con los demás, pero poco compasivas con su propio sufrimiento, ya que han aprendido a medir su valor por cuánto pueden soportar. Por eso, muchos de los mensajes que se refuerzan sin querer —como “no llores”, “sé fuerte” o “piensa en otra cosa”— enseñan a negar la emoción en lugar de procesarla, cuando en realidad la verdadera fortaleza está en poder mirar lo que sentimos sin miedo.
Las formas en que callamos el dolor
Quienes están acostumbrados a minimizar su dolor, suelen manifestarse de diferentes maneras. Como mencionó Aramburú, algunos se refugian en la productividad, la racionalidad o la búsqueda constante de logros, mientras otros lo expresan en patrones caóticos o desorganizados. También puede aparecer en gestos aparentemente inofensivos, como usar el humor para esquivar conversaciones difíciles. “Lo cierto es que cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene y con lo que aprendió a lo largo de su vida”.
En esta misma línea, Arakaki añadió que a veces las personas suelen expresarse con frases como “no es nada”, “ya pasará” o “hay cosas peores”, manteniendo una apariencia de normalidad y actividad, pero con el tiempo, el cuerpo y las emociones empiezan a manifestar lo que se ha intentado esconder: irritabilidad, desconexión, ansiedad, insomnio o cansancio constante.
“Parte del problema radica en que expresar dolor nos resulta más difícil que mostrar enojo o ansiedad. Esto se debe a que el dolor implica vulnerabilidad: aceptar que algo nos hirió o nos entristece profundamente. Sin embargo, muchas personas asocian la vulnerabilidad con debilidad o miedo al rechazo. En cambio, el enojo o la ansiedad son emociones más “aceptadas” socialmente, sobre todo en ciertos roles o géneros. A veces, el enojo actúa como una “capa protectora” del dolor: en lugar de decir “me dolió lo que hiciste”, decimos “estoy molesto contigo”. Y en otros casos, la ansiedad es solo la parte visible de un malestar más profundo que aún no hemos podido nombrar”, sostuvo Childs.
Sin duda, otro modo de callar el dolor es comparándolo. Según la doctora Claudia Cortez, la necesidad de medir el sufrimiento ajeno y propio surge de la dificultad para validar una experiencia profundamente subjetiva. Como el dolor no puede medirse ni comprobarse del todo, buscamos referencias externas para legitimar lo que sentimos. Esta comparación; sin embargo, debilita la empatía: cuando restamos importancia al malestar del otro —o al propio— se generan incomprensión, aislamiento y ruptura de vínculos. Con el tiempo, la persona que sufre puede sentirse exagerada, incomprendida o sin derecho a pedir ayuda.
Además, muchas veces se suele guardar el dolor porque sentimos que expresar el malestar puede incomodar a los demás. Para la experta de Cleveland Clinic, escuchar el dolor ajeno puede despertar emociones que otros no saben cómo manejar, como miedo, tristeza o culpa. Además, el “contagio emocional” hace que muchas personas eviten el sufrimiento de otros para no sentirlo ellas mismas. A esto se suma la presión cultural de “estar bien”, donde la tristeza o la frustración se etiquetan como negatividad. Por eso, en lugar de acompañar, muchos responden con frases rápidas de consuelo o con consejos que buscan cerrar la conversación.

La represión emocional eleva el estrés, afecta el sueño y debilita nuestras relaciones. Sentir no nos hace frágiles: nos hace humanos.
Sin embargo, como nos recuerda la psicóloga Aída Arakaki, no todas las personas están emocionalmente disponibles para acompañar un proceso de dolor, pero aprender a escuchar sin intentar arreglarlo todo es un acto profundo de empatía. A veces, lo más sanador no es lo que se dice, sino la presencia de alguien que se atreve a quedarse a nuestro lado cuando más cuesta mirar hacia adentro.
¿Cuál es el costo de guardar lo que sentimos?
Guardar lo que sentimos tiene un costo alto tanto para la mente como para el cuerpo. Reprimir las emociones no las hace desaparecer, simplemente se transforman y terminan manifestándose de otras maneras. Este hábito genera un estado de alerta constante en el organismo, elevando los niveles de cortisol —la hormona del estrés—, lo que puede afectar el sueño, la digestión y el sistema inmunológico.
“Cuando las experiencias emocionales no se procesan adecuadamente, la represión puede derivar en trastornos como la depresión o la ansiedad, ya que la evitación emocional está estrechamente relacionada con problemas de salud mental”, afirmó Paul Brocca, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur.
Sin duda, esto también se extiende al terreno de las relaciones personales. De acuerdo con Chivonna Childs, cuando alguien acostumbra a callar su dolor, los demás pueden percibirlo como “cerrado”, “distante” o que “siempre está bien”, aunque no sea así. Esto puede llevar a relaciones desbalanceadas, donde una persona escucha y cuida, y la otra no llega a mostrar sus necesidades, generando vínculos de tipo “unilateral” o sensación de soledad incluso estando acompañado.
Asimismo, en muchas ocasiones, quien no reconoce su propio dolor tiene dificultades para empatizar con el de los demás, lo que puede volverlo irritable o distante y provocar malentendidos en sus vínculos afectivos o laborales.
Con el tiempo, este dolor puede volverse tan habitual que se normaliza el sufrimiento. “En situaciones de trauma o estrés crónico el cerebro puede “apagar” parcialmente las emociones como mecanismo de defensa, generando una especie de anestesia o entumecimiento emocional. La persona sigue funcionando, pero vive en una especie de neblina emocional, sin notar que eso también es una forma de dolor. En esos casos, señales como el cansancio extremo, la falta de interés o la dificultad para disfrutar deben verse como alertas de que algo necesita atención”, explicó Childs.
¿Cómo aprender a validar nuestro dolor?
Aprender a validar nuestro dolor implica cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestras emociones. Para la psicóloga de Cleveland Clinic, una de las mejores maneras es dándole espacio a lo que sentimos. “Esto implica reconocer y nombrar nuestras emociones sin juzgarlas ni intentar taparlas de inmediato. Validar no es quedarnos atrapados en el sufrimiento, sino permitirnos sentirlo y escucharlo para entender qué nos está diciendo. La diferencia está en que, cuando damos espacio de forma sana, la emoción se integra y se convierte en una guía que nos orienta hacia el autocuidado, la búsqueda de apoyo o el cambio de ciertos hábitos”.
Un primer paso para lograrlo es recordar que sentir no nos hace débiles ni egoístas, sino humanos. Aceptar nuestras emociones —incluso las incómodas— se asocia con una mejor salud mental que reprimirlas. Validar el propio dolor no significa restar importancia al de los demás; es tan natural como cuidar de nuestra salud física sin dejar de preocuparnos por otros.
Cuestionar el doble estándar con el que solemos tratarnos, preguntándonos si juzgaríamos igual a un amigo en nuestra situación, también nos ayuda a desarrollar mayor compasión hacia uno mismo y a pedir ayuda sin culpa.

Validar nuestras emociones no es rendirse, es cuidarse. Es el primer paso hacia una vida más consciente, compasiva y auténtica.
De acuerdo con Claudia Cortez, para expresar el malestar de una manera saludable y constructiva, podemos emplear algunas herramientas:
- Identificación y comunicación asertiva: Es crucial tomarse un momento para reflexionar y nombrar lo que se siente. Para ello, podemos usar frases como “yo siento que…” para comunicar emociones sin culpar a otros. Es fundamental ser asertivo, no agresivo y hablar con respeto y claridad.
- Expresión creativa y escrita: Si hablar resulta difícil, escribir los sentimientos ayuda a ordenar los pensamientos. Actividades como el ejercicio o las artes también permiten canalizar el malestar.
- Búsqueda de apoyo y entorno seguro: Buscar una red de apoyo en amigos o familiares que puedan ayudar a sentirse mejor y a desahogar las emociones. Se debe compartir los sentimientos en un ambiente seguro con alguien de confianza que escuche sin juzgar.
- Prácticas mente-cuerpo: Realizar ejercicios de respiración profunda de forma regular ayuda a desactivar las respuestas al estrés del cuerpo que causan dolor emocional. Asimismo, las prácticas de atención plena (mindfulness) ayudan a estar en sintonía con la conexión mente-cuerpo.
La terapia también cumple un rol fundamental. Como destacó Chivonna Childs, brinda un entorno donde las emociones son escuchadas y comprendidas, no cuestionadas. Allí, el terapeuta actúa como un modelo de validación emocional, ayudando a identificar y poner en palabras lo que duele, y mostrando que lo que sentimos tiene sentido y merece atención. Para muchas personas, esa experiencia de ser vistas y comprendidas por primera vez marca el inicio de un proceso profundamente reparador.
¿Qué sucede cuando validamos lo que sentimos?
Cuando una persona comienza a validar su experiencia emocional y cree que lo que siente es importante, según la doctora Cortez, se inicia un proceso de sanación y empoderamiento que impacta en múltiples áreas de la vida:
- Facilitación de la sanación: Darse permiso para sentir dolor permite un compromiso pleno con la situación y una reorientación hacia la curación. Si el dolor se reprime o descarta, es más probable que reaparezca y empeore.
- Mejora del bienestar general: Expresar las emociones de forma saludable reduce el estrés y la ansiedad, fomenta una autoestima saludable y ayuda a prevenir la acumulación de tensión emocional que puede llevar a problemas de salud mental como la depresión.
- Beneficios físicos: El estrés emocional puede manifestarse físicamente (dolores de cabeza, problemas digestivos). Por eso, expresar las emociones puede ayudar a reducir estos síntomas somáticos.
- Crecimiento personal: El dolor emocional deja de ser un síntoma de debilidad para convertirse en parte del aprendizaje de la vida. Las adversidades son reconocidas como experiencias de vida que contribuyen al crecimiento personal.
- Relaciones interpersonales más fuertes: La comunicación emocional promueve la comprensión y la empatía entre las personas, fortaleciendo los lazos con amigos y familiares.
- Mayor autoconocimiento y resiliencia: Permite a la persona conocerse mejor y entender qué le hace bien o mal, lo que contribuye al desarrollo de la fortaleza mental y la resiliencia ante futuros desafíos.
- Recuperación de la autopercepción: Quien valida su dolor comienza a sentirse mucho mejor y más feliz, recuperando la oportunidad de demostrar su valor, lo cual es vital para alguien que padece dolor emocional y ha perdido la confianza en sí mismo.
“Definitivamente, cambia todo. Cuando aprendemos a validar lo que sentimos, dejamos de vivir a la defensiva y empezamos a tratarnos con respeto. Ponemos límites más sanos, fortalecemos la autoestima y construimos vínculos más auténticos. Sobre todo, entendemos que el bienestar no nace de aguantar, sino de permitirnos sentir. Porque cuando dejamos de minimizar lo que nos duele y de comparar quién sufre más, abrimos el verdadero camino hacia la sanación”, recalcó Aída Arakaki.